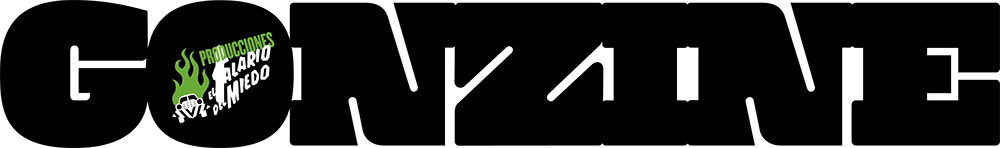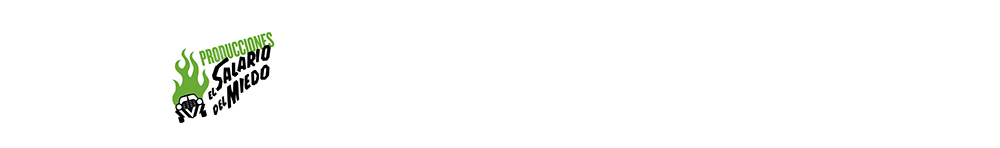El pasado 20 de diciembre de 2024 me bañé con el corazón roto. En las próximas horas tenía que acudir a una cita indeseable, la peor en el año que casi terminaba. La doctora de la clínica veterinaria donde estaba internado Rigo, mi perro, me esperaba para un procedimiento de eutanasia. Esa fría mañana decembrina me preparaba para dormir a mi compañero, a mi niño querido.
En días anteriores, Rigo sufrió dos embolias. La primera fue en un momento indeterminado y sólo supimos de ella por su sintomatología y los estudios que se le hicieron ante un comportamiento inusual. Él, un perro lleno de energía y alegría, comenzó a manifestar inseguridad al caminar, que de manera muy rápida, se tornó en inestabilidad y pérdida de equilibrio. Luego vinieron la debilidad y la tristeza. Desde el primer momento de estos síntomas, Rigo recibió atención médica, pero no era tan fácil saber la causa. Se le hicieron todo tipo de estudios y fue internado para tenerlo en observación. Ya con un diagnóstico más certero y a días de haber comenzado su tratamiento, vino la segunda embolia, la cual fue devastadora y lo dejó inmóvil. La única opción: ayudarlo en su muerte.
No hubo alternativa, era lo único humano y digno por hacer. Mi Rigo sufría y no lo merecía. Ningún perro lo merece. Ningún perro merece estar imposibilitado de moverse y valerse por sí mismo. Una existencia sin dignidad, ni alegría, es ominosa para cualquier ser vivo. Es una sentencia de muerte humillante y multiplicada al infinito. En ese estado mi Rigo ya no podría jugar ni correr, ni saltar a la cama en las mañanas para exigir su paseo, ni desplazarse a su anchas buscando el mejor lugar para echarse. Ya no podría encaramarse a mi lado buscando cariño en silencio. Ya ni siquiera podría comer todo aquello que tanto disfrutaba; las manzanas que amaba morder, el pan dulce que robaba de la mesa y saboreaba lentamente, los tacos de cabeza —sin cebolla, ni cilantro, ni salsa—, que yo le llevaba cuando regresaba a casa en las madrugadas, o cualquier botana que sin pena alguna le pedía a nuestras visitas en la reuniones donde más que yo, él parecía el anfitrión.
Rigo ya nunca sería el mismo y eso era algo inaceptable.
Así, tuvimos que ayudarlo a descansar en paz. Como en una caravana, o un funeral vikingo, mis hermanos, mis sobrinos y yo, fuimos a despedirlo y estar con él en su último trance. Sé que más gente de mi familia y mis amigos hubieran ido a acompañarlo de haber podido, porque Rigo —que siempre fue Mister Personalidad encarnado—, era muy querido por todo mundo y su adiós no podía pasar desapercibido. En fin, esa mañana tan triste lo vimos por última vez. Esa mañana tan triste yo le hablé y le sonreí, le peiné su cara, le besé sus patas blancas que parecían guantes y lo vi a los ojos mientras su respiración iba menguando y yo le decía cuánto lo quería y cuánto lo iba a extrañar. Él me respondió olfateándome y con una mirada de amor infinito y gratitud hasta que dejó de existir.
Y así, como en aquella hermosa canción de Bronco, se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. Así murió mi amigo Rigo, como vivió: rodeado de amor, siendo parte fundamental de una familia.
Y es que si bien, Rigo vivía conmigo, era de todos, con cada uno había construido una relación especial y diferente (él llegó a nuestras vidas siendo un cachorro, en el último año de vida de mi mamá, enferma de cáncer, y estuvo con ella como un centinela hasta el final). Por supuesto él se sabía amado por todos, pero había que refrendárselo en sus últimos momentos, había que honrarlo. Yo no fui el único en hacerlo. Todos le hablamos, le deseamos un buen viaje y lo bendecimos. Todos lo abrazamos y le hicimos cariños. Oramos y después lloramos. Yo lo hice como nunca. Y no lo digo porque haya sido un exabrupto o un drama monumental. Lloré como un niño pero también como quien se siente viejo, impotente y derrotado. Perder a tu perro en la infancia es duro, pero nada se compara a perderlo en la segunda mitad de tu vida.
Y a pesar de esa enorme tristeza, al mismo tiempo me sentía infinitamente agradecido por haberlo tenido como compañero, por haberlo visto crecer y ser feliz y por ser parte de esa felicidad. Por haber sido su amigo, su hermano humano, la persona en quien pudo confiar siempre.
La vida con Rigo fueron siete años de amor absoluto e incondicional. Siete años de volver a jugar como no lo hacía desde mi infancia, de establecer una familia con un ser de otra especie, de vivir el amor y la amistad sin lenguaje, sin tener que explicar nada, sin diferencias ni conflictos: siete años de entender que la vida es hermosa en su sencillez.
Muy pocas veces lo comenté porque me parecía un detalle muy íntimo. A veces despertaba en la madrugada por el sonido que hacía Rigo al beber agua en la oscuridad, y ese sonido me parecía hermoso y me daba una paz infinita. Me hacía sentir que la vida era buena y que los dos éramos partes de algo especial. Porque con un perro amoroso y noble, la soledad se mantiene a raya y los problemas personales se diluyen a su mínima existencia. Ahora todo ha cambiado. Los días, desde que no está conmigo, han sido muy duros y difíciles; mi mundo sin él, algo inexplicable y extraño. Cuando salgo a caminar en las mañanas o las noches, por ejemplo, temo encontrarme a Toby, Danger y Dubai, sus amigos perros, y que ellos me observen extrañados de verme solo, olfateando su ausencia. Ahora, mientras observo la elegante urna que contiene sus cenizas, me pregunto de qué manera puedo conectar con su espíritu para abrazarlo y jugar, esperando que haya vida después de la muerte y que en ese plano nos encontremos de nuevo. Aunque también debo reconocer que cada que mi mirada se encuentra con la de otro perro, por milésimas de segundo siento que Rigo me mira desde la muerte y eso me hace sentir algo parecido a la alegría.
Ahora, a dos meses de haberlo despedido, sólo pido a Dios y al universo que bendigan a mi Rigo.
Yo lo haré todos los días de mi vida.
—-
Rogelio Flores, Ciudad de México 1974. Narrador, periodista y crítico de cine, también es ilustrador. Ha colaborado en Generación, Playboy, Lee+, Artes de México, Yaconic y Metrópoli Ficción, entre otros medios. Es autor de los libros de cuento, Adiós, princesa, Rocanrol suicida y El diablo no existe. Su novela Un millón de gusanos, ganó el Premio Lipp La Brasserie en 2015.