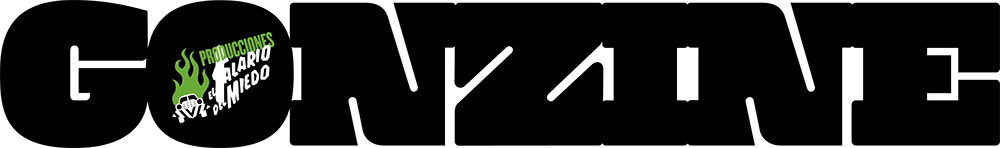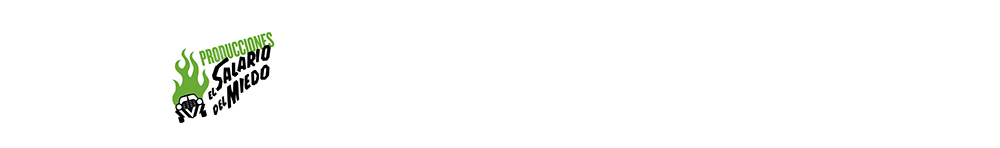Leí en Facebook que había muerto. Llamé a un par de amigos para verificar, aunque sabíamos que al fin llegaba el fin. Estaba cantado. En realidad desde hacía años lo estaba. Era notorio el cansancio, cómo se iban degradando, lentamente, sus caballos de fuerza. Porque antes del bastón dijo y escribió mucho, y para eso se gasta fuerza. Resistir escribiendo exige músculo. Desafiar con palabras es puro brío, sea lo que sea que escribas, sea lo que sea que digas. Luego, aparece el punto final.
Yo sabía de sus aventuras desde que iba a la universidad. Los jipis de la carrera vendían su tabloide. Era barato. Me alcanzaba para comprarlo. Traía poemas de la generación beat, cuentos sucios, reportajes malandros. Al final, lo mejor: una sección de sociales para borrachos, decenas de fotos en cantinas y antros, entre escritores, periodistas, ociosos y artistas de toda índole. Yo hojeaba, morboso. Quería salir ahí algún día, integrarme a una horda de tal calaña. Ahora sé que entonces yo no jugaba.
Cuando hice mi tesis de licenciatura fui a verlo a La Casa del Poeta, donde estaba la redacción de su publicación. Hablamos un rato de contracultura. Él estaba crudo. Me fui de ahí prometiéndole volver para darle una copia de mi trabajo final. Pasaron años para que eso ocurriera. Cuando al fin sucedió, él jamás llegó a la cita, pero me dejó dicho allí, en ese lugar sobre la avenida Álvaro Obregón en la Roma, que tomara los números de su pasquín que yo considerara pertinente; tesoro que a la fecha guardo bajo llave y que leí a sorbos largos, mientras sabía de las aventuras de su director gracias a su columna en La Jornada. Precisamente en uno de esos textos semanales éste anunció que Lawrence Ferlinghetti vendría a México a recitar algunos poemas en Bellas Artes. Allá fui. Y allá me enamoré.
Volví a verlo de lejos varias veces al tiempo que lo leía con distancia. En cierta ocasión, en el Museo de la Ciudad de México, La Congelada de Uva hizo un performance donde los invitados comíamos sushi de su cuerpo desnudo, tendido en una mesa. Antes del acto, él dio algunas palabras. Estaba bebido y acabó con su cuba en el aire y los pantalones y los calzones abajo, sacudiendo su miembro mientras gritaba “¡Libertad!”. Yo estaba entendiendo varias cosas, acercándome a otras tantas. Fundamentalmente comprendía la noche del Centro Histórico. Me hice visitante frecuente de El Nivel, el Salón Corona, el Orizaba, el Savoy. No niego que de varias maneras él fue determinante para que yo anduviera en tales derroteros.
Una vez festejó un aniversario de su revista en El Bombay. Por azares del destino acabé sentado con familiares suyos, sus tíos, me parece. Dos ancianos que me decían que no entendían lo que su sobrino hacía pero que estaban allí para apoyarlo incondicionalmente. Frente a nosotros, un montón de drogadictos rimaba en voz alta. Era lo que había. Y uno se arrimaba. Yo lo saludaba siempre, pero tenía claro que él fingía conocerme. Arrugaba los ojos y tras dos segundos hacía como si supiera quién era yo. Así se le acercaban decenas. Siempre cargaba libros bajo el brazo. Y un trago. Sin falta andaba con un trago a medio beber. Riendo, bromeando. Reía mucho en realidad, y bromeaba mucho de verdad.
Nunca le perdí la pista. Me inmiscuí en los terrenos del periodismo musical y digamos que mantuve distancia de esas citas a las que convocaba hasta que un día al amanecer, en El Jacalito, me lo encontré perdido entre luces rojas, tambaleante, desubicado. Me acerqué y le invité un trago que me agradeció mucho. Tanto, que a partir de entonces me reconoció. Poco después murió José José. Nos encontramos en Garibaldi en plena fiesta. Tomamos y nos tomamos una foto. Era una época donde todavía podías beber en la plaza, pasearte a lo largo de ésta brindando, cantando. Todo era música esa noche. La nave del olvido combatiendo. Aquella foto que nos tomaron luego apareció en su publicación, en la galería de facinerosos nocturnos. Mi sueño se cumplió. Salimos abrazados. Hacía frío.
De la mano de J.M. Servín coincidimos ya plenamente. Recuerdo mucho un cumpleaños suyo. Fuimos a una pozolería guerrerense en la calle de Zacatecas y el after fue en su casa, a unos pasos de los caldos. Ya usaba bastón para entonces y llevaba varios sustos; pero salía, siempre la libraba. Como era usual, puso “Mi gran noche”, de Raphael. Lo hacía sin falta conforme la madrugada nos apañaba, la pedía sí o sí y sonaba a fuerzas. Aunque esa vez fue diferente. Apenas logró pararse del sillón que lo abrazaba, con mucho esfuerzo se integró al coro del tema. Empezó a bailar en medio de la sala, todos lo animábamos con palmas, fascinados ante el acto. En un segundo arrojó el bastón lejos de sí y alzó los brazos, con los ojos bien abiertos. “¡Miren!”, gritaba, andando despacito, como si fuese un bebé, llevando el ritmo de la música; “¡cada paso… cada paso… se siente como si fuera el primero…!”, exclamaba.
En otra ocasión tuvo lugar un homenaje a Sergio González Rodríguez y acabamos en La Faena. Allí mero, entre toreros, me pegó la Astra Sádica que me acababan de inocular con tal de no morir en la era pandémica. Abandoné la francachela en su punto cumbre porque me sentía mareado. Y él me lo reclamó ofendido. Cuando le dije que no bebería porque, decían, una vez vacunado había que esperar alrededor de veinte días sobrio, mostró sorpresa. No podía creer que yo me hubiera creído eso. Menos cuando apenas unos meses atrás me encontró en la recepción de un hotel en Monterrey al amanecer, chamagoso, como jerga de barra cutre. Había yo pasado la noche en el Alamey y se había corrido la voz. “¡Desgraciado presidiario!”, me gritó en el lobby del sitio cuando todos voltearon a verme. Qué bochorno. Curiosamente Irvine Welsh era nuestro vecino de habitación.
Faltaba poco para que él mismo presentara mi libro, Manual de carroña, al lado de René Velázquez de León. La cita fue en una cantina cercana al Zócalo, La Nueva Don León. Yo venía de estar con David Cortés y con un amigo suyo a quien iban a quitarle una parte del intestino. Tenía cáncer. Esa noche el enfermo pidió cuatro expresos con vodka, paladeaba cada trago, decía que podían ser los últimos. Me golpeó el aplomo con el que confrontaba la situación. Traía eso en la cabeza y así anduve hacia la presentación de mi libro. Una de las noches más extrañas de mi vida, debo decir, por quienes fueron y por cómo se desenvolvieron los encuentros entre ellos. Un caos total. Luchábamos con el escándalo del karaoke que en otra esquina de la cantina tenía lugar. La situación estuvo a nada de irse por el barranco, por fortuna nadie terminó con los calzones abajo, al menos allí dentro.
Tengo bien claro la última vez que bebimos. Fue en casa de Servín. Hablamos de poesía, divagamos sobre la nostalgia haciendo bromas, riendo. Siempre reía. Y a últimas fechas lloraba con facilidad, me parece. Esa noche lo hizo varias veces. Y nos mostró una cicatriz que le cruzaba el torso; incluso pidió que nos desnudáramos todos para seguir bebiendo así, enseñándonos las llagas, las charrascas, los zurcidos, las costras. Alzaba la voz de pronto, llamando la atención. Soltaba alguna rima, cierta cita, la letra de alguna canción. Y luego volvía a hablar quedo, al oído. Sus ojos eran claros. Su melena, abundante. Solía usar sombrero. Pienso mucho en ese día porque me sorprendió lo lúcido que era a la hora de hablar del atardecer o del olvido. Su voz se quebraba, la tenía deshecha tras años de friegas de alcohol; y eso acentuaba el drama. Para mí era una encarnación del descontrol, del caos. De la noche.
Decía que cuando leí que había muerto hice varias llamadas. Tardaron en darme respuesta. Sí, sí había muerto, confirmé. Pedí los datos del velorio y hacía allá fui. Estaba por salir del metro Zapata cuando cruzando los torniquetes vi una silueta conocida, alguien discutía con una policía mientras sacudía una anforita de quién sabe qué, dándole traguitos, vociferando. Seguí de largo, pero cuando estaba a punto de subir la escaleras para emerger supe quién era. “¡Alfonso!”, le grité. Se me acercó trabajosamente. Balbuceaba. Venía del velorio, huía del velorio en realidad. No era sencillo para él organizar palabras. Aturullado, no sabía mucho de sí. Tuvo suerte de que la mujer policía lo dejara entrar al andén. Era el arranque. La sala de defunciones está como a siete cuadras de aquella estación, y a lo largo de ellas me topé con varios borrachos lagrimeando por su muerte. Era trágico.
Me tocó entrar al cuarto del ataúd justo cuando arribaba Fadanelli. Desencajado. Urgido. Empujaba gente murmurando, buscando. Se calmó hasta que estuvo frente al féretro. Bajó la mirada sereno. Estuvo así unos diez minutos y luego buscó la botella más cercana. Yo, inocente, no tomé precauciones y jamás hallé un solo Seven u Oxxo en los alrededores que vendiera alcohol; con mucho trabajo encontré una botellita de carajillo y no más. La cosa es que no éramos muchos, pero sí muy borrachos. Aquello era desde temprana hora, me contaron, una buena juerga, y los víveres del rumbo se habían acabado. Se recitaban poemas, se cantaba. La gente caía y se levantaba entre lágrimas y sollozos. Todos yendo y viniendo. Alzando la voz. Recordando. Reclamando. Riendo. De pronto yo no tenía claro qué estaba pasando. Dónde estábamos, por qué estábamos. Oía anécdotas y soltaba algunas.
Naturalmente hubo borrachazos escandalosos a media sala, caídas grotescas producto del chupe que corría con el fin de llevarnos a todos al mismo destino de siempre, ineludible: el descalabro. La cabeza rajada. El chipote que es imposible ocultar a menos que te arranques la cabeza de un hachazo, que no es otra cosa que la cruda seca, la que te hace verte al espejo con vergüenza, asomarte al reflejo vacío, con miedo. Hubo blasfemias entre flores, fotografías pisoteadas, brindis fantasmales. Entre risotadas mareadas, relucían las miradas nerviosas de los encargados de la seguridad de la funeraria, así como el espanto de los vecinos de sala; ellos sí sobrios, ellos sí sufrientes en toda la extensión de la desgraciada palabra. “Los funerales no son despedidas, al contrario, son continuación del aquelarre mundano, de la reunión que no cesa y del teatro de las pasiones honradas o ficticias”, escribiría el mismo Fadanelli a propósito, días luego.
El ataúd estuvo a punto de caerse entre empujones. Escuché por allí que existía el plan de formar unas líneas sobre éste y ahí mismo inhalarlas, como homenaje. Me sorprendió, eso sí, que no hubiera música, que no estuvieran sus canciones. Raphael, claro; y Roberto Carlos, Camilo Sesto, Palito Ortega. Tantos cantantes que poníamos, con los que cantábamos. En algún instante encontré a su hijo Emiliano Escoto, entre la multitud. Estaba devastado. Ausente. Atrapó mi abrazo con fuerza y yo sentí que lo detenía, que si lo soltaba se vendría abajo. Dudé mucho en acercarme al cajón pero lo hice al final. Allá, entre flores y fotos, estaba su bastón. Y lo tomé, sin pensarlo lo hice para golpear dos veces contra el suelo, igualmente sin meditar ni madres.
Ahora mismo sigo preguntándome qué quería expresar con eso.
————
Alejandro González Castillo. Periodista. Autor del libro Manual de carroña (Producciones El Salario del Miedo, 2020) y uno de los coordinadores de 200 discos chingones del rocanrol mexicano (Rhythm & Books, 2022) y El rock también se escribe (Editorial Universitaria UANL, 2021). Editor de la revista Marvin. Chacharero y chelero, echa humo por los ojos oyendo discos.