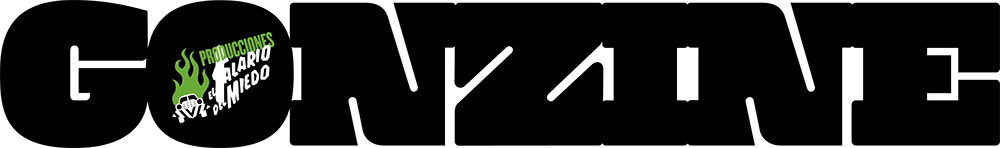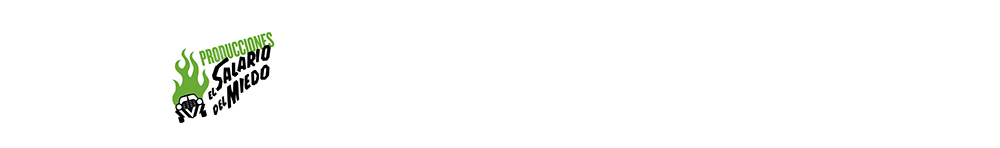Cuando se trata de coger, un hombre está dispuesto a todo.
Presa de los ardores llega a cometer torpezas, se cree erotómano. Para seducir busca impresionar y finge; se inventa personalidades, atributos inusitados. Algunas veces —muchas— en el colmo por intentar aparearse, termina humillado. Necio, cuando todo esto no alcanza se juega su última carta: acude a la búsqueda de las pasiones pagadas con tal de apaciguar su furia.
Inflamado, asiste a esas mismas prácticas en que los antiguos, abrasados por un deseo violentamente ígneo, buscaban extinguir con sacerdotisas en templos sagrados de la Grecia antigua. O en los cruces de caminos mesopotámicos o en los puertos egipcios con mujeres de clases desfavorables; en las diversas mancebías junto con huérfanas pubertas ya en tiempos coloniales; bajo puentes ominosos del Sena mientras la revolución estallaba; luego, ya en tiempos más cercanos, el hombre encendido pregunta por los precios del kilo de amor en las transitadas avenidas urbanas, en hoteles de paso y hasta en camionetas improvisadas como locus amoenus. Urgido y con la tecnología de su lado, hallará placer aún en los lugares más extravagantes: en cabinas diminutas de tiendas de sexo en las que se paga no sólo para ver porno; o como en la lejana Pompeya, hallará el encuentro azaroso con otros hombres entre el vapor de unos ajados baños públicos; satisfacción en los hoyos del baño de una pared de centros comerciales, gasolineras o terminales de autobuses por los que introducirá su miembro enhiesto y anhelante de una chupada a ciegas, tan anónima como vigorosa; y ya en el colmo de la concupiscencia, en el último vagón del Metro y hasta dentro del solitario Cablebús que, convertido en tálamo alado, se agitará desde las alturas sobre la ciudad y sus luces nocturnas.
Estas líneas dan cuenta de aquellos vigores, de rarezas y sudores, de fiebres sicalípticas en dudosos lugares y, sobre todo, de los dislates producto de un monstruoso periplo acaecido una madrugada años atrás.
Es 2009 y a las trabajadoras sexuales todavía se les puede llamar putas sin preocuparse de ser políticamente incorrecto; la Secretaría de Salud declara estado de alerta sanitaria ante el brote del virus AH1N1; por las pantallas de televisión se transmite el refrito de Sin tetas no hay paraíso, en la que su protagonista aspira a ser lo suficientemente voluptuosa para poder prestar servicios sexuales a integrantes del narcotráfico; José Emilio Pacheco recibe ciento veinticinco mil euros al convertirse en ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes “por la capacidad de crear un mundo propio y lograr un distanciamiento irónico de la realidad”.
Putas, virus, tetas, narcos y un hombre que escribe distanciándose de la realidad es la película que, difuminada, recorre la memoria de un tiempo no tan distinto.
En el D. F., como se le conocía a la Ciudad de México, la gente avanza por las calles sin sospechar hasta dónde los llevará la lascivia nocturna.
Cerca de la calle de Francisco I. Madero, las más transitada del centro de la ciudad, se encuentra un pequeño bar que ostenta el número 18 de Filomeno Mata. El lugar también funciona como galería para pintores desconocidos. Atravieso sus puertas de cristal corredizo. Espero en la barra a que se desocupe una mesa mientras pido un tarro de cerveza oscura. Entretengo la mirada en los cuadros que cuelgan de las paredes; hay rostros deformados que emulan las pinturas de Bacon. Suena mi teléfono, respondo:
—Estoy en La Gioconda, te espero.
En lo que aguardo al cómplice etílico de esta noche que comienza, observo a la mujer que atiende tras la barra: lleva el negro cabello largo y maltratado, es muy delgada y de baja estatura Tiene una pinta de enferma, de drogadicta. Conozco su nombre, pero lo he olvidado. También el de su hermana, de mirada taciturna y desconfiada y quien atiende casi la mayoría de las veces cuando no está aquella. Hace tiempo me platicó sobre la dificultad de mantener el sitio rentable debido a los altos costos cobrados por la delegación Cuauhtémoc. Me lo contó cuando era un cliente frecuente, antes de saber que, ya embriagado y en un episodio de cinismo, intentaría irme del lugar sin pagar la cuenta. Debí de ser muy torpe pues, apenas salí, me alcanzó ágil uno de los meseros en la esquina de 5 de Mayo. Esa noche, por suerte o lástima, me salvé de una paliza.
«Algo extraño estaba sucediendo conforme veíamos entrar y salir a las mujeres de los cuartos, parecían otras, rejuvenecidas, locuaces, risueñas. ¡Oh!, bagasas, coimas, cortesanas, daifas, hetairas, huilas, leperuscas, meretrices, putas, pelanduscas, rameras, suripantas, zorras.»
En fin, que pagué mi deuda y ahora heme aquí de nuevo. Observo a los parroquianos, doy oídos a conversaciones ajenas, brindo con desconocidos. No es la primera vez que sucede, cualquier bebedor solitario conoce las pautas, los comportamientos a seguir en una barra: las preguntas ocasionales al cantinero sobre el lugar, los mutuos regocijos fingidos, luego la mirada que encuentra aprobación por parte de otro bebedor seguido del choque de tarros, después la búsqueda de cuerpos para compartir la lascivia, la salida por la puerta de la fortuna o los reclamos del malogrado objeto de deseo, o bien, los insultos de quien siente que tu mirada es un bofetón.
Apretado en la barra, centro mi atención auditiva en la música que selecciona la mujer de cabellos tiesos: Peter Gabriel, The Smiths, Echo & the Bunnymen, James. El lugar es uno de los pocos que no ha sido alcanzado por los nauseabundos sonidos de la cumbia, los despreciables narcocorridos o el espantosísimo y risible reguetón. Como en una especie de zapping mental, llegan a mi cabeza algunos episodios suscitados en este lugar: celebraciones, descalabros, reuniones, citas amorosas. Casi todas terminadas en estado de frenesí. Algunas otras, como dije antes, en lances innecesarios. Aunque esta noche no parece ser de las primeras, insisto en beber un par de tragos más. Ya cuando estoy por terminar la tercera cerveza llega Néstor acompañado de Checo. El primero parece sacado de una máquina del tiempo del Festival de Avándaro de los años setenta: huaraches, pantalón raído de mezclilla, camisa de manta, cabello largo a los hombros, morral de piel; el segundo viene de la misma máquina, pero este ha bajado del escenario: tenis blancos, pantalones entubados, playera negra con el logo de Led Zeppelin, chamarra de piel y, por momentos, una voz engolada.
Charlamos de pie hasta que se desocupa una mesa que después nos piden compartir con otro par de clientes. Lo hacemos. La noche avanza rápido y los tragos con sus anécdotas esperpénticas desfilan:
—La policía lo arrestó por haber violado a su suegro; sí, estaban totalmente ebrios, la hija los encontró en una de las habitaciones de su casa cuando fue a revisar, pues oyó ruidos extraños. Su padre roncaba y el otro se hacía presente en sus sueños —dice Néstor mientras simula un encuentro genital con sus dedos. Remata:— Todavía pedo, el hombre aceptó su culpabilidad después de haberse entregado, quizá como su suegro, sin resistencia.
Todos reímos a carcajadas del incidente y brindamos por la pronta recuperación de los involucrados.
De a poco el lugar comienza a vaciarse. Entonces uno de los ocupantes de la mesa nos habla con familiaridad acerca de un lugar recóndito, al oriente de la ciudad, en el que se pude seguir bebiendo en compañía de mujeres expertas en el arte del amor pagado.
—Está en Nezahualcóyotl, casi llegando a la avenida Zaragoza, sobre la López Mateos. No es ningún bar en forma ni nada, es un taller mecánico. Tú vas y tocas la puerta, te abre un güey gordo con cara de qué pedo, pero tú le dices que vas a cotorrear, que vas de parte del Muelas; entras y luego subes y te acomodan en una sala, es una mini madre, pero está chida. Te pides unas chelas y si quieres poner música hay una rocola empotrada. Ahí mismo te llevan las morras, son varias, ya tú escoges a la que quieres y papas, no hay pedo.
Nos miramos incrédulos a sabiendas de que las confesiones etílicas a esas alturas están alejadas de la verosimilitud; sin embargo, presos de la curiosidad, decidimos conocer detalles de tan misterioso lugar. Preguntamos más; nos dijo posibles precios, descripción del lugar y dirección —por aquel entonces no existían teléfonos inteligentes y menos aplicaciones de choferes—, así que teníamos que cerciorarnos bien de cómo llegar. Volvimos a mirarnos los ojos ya vidriosos. Al parecer nos habíamos puesto de acuerdo en tomarle la palabra e ir y comprobar la existencia de tan peculiar refugio de los amores venales y su mecánica de la carne.
Le ofrecimos que fuese nuestro guía, pero se excusó diciendo que él y su acompañante tenían que laborar al día siguiente en su puesto de discos compactos del tianguis de San Juan. Armados de un vigor desconocido pedimos la cuenta, estábamos resueltos a trasladarnos por la madrugada hasta ciudad Neza. Nos despedimos de los ahora colegas, pagamos e hicimos mentalmente la cuenta de lo que nos gastaríamos en semejante periplo; entre los tres juntábamos lo suficiente para seguir la rumba. Rejuvenecidos, al salir tomamos un taxi que nos llevó hasta la boca del lobo, o mejor dicho, del coyote hambriento, como se le conoce al municipio de Nezahualcóyotl.
Durante el traslado hacia el lugar me preguntaba en silencio si el sitio realmente existía o sólo era una invención para tomarnos el pelo. Estábamos a minutos de averiguarlo.
El chofer nos bajó sobre la avenida López Mateos, frente al Hotel Rey Poeta —que conste que en ciudad Neza el arte amatoria se mantiene en la línea del plectro más refinado. Carajo— De ahí avanzamos hacia el Kentucky Fried Chicken, ya cerrado y referencia que nuestro amigo tianguero nos dio y señaló como fundamental. Pocos autos circulando, salvo nosotros tres, ningún peatón. La mitad de las luces de la avenida encendidas. Dos y media de la madrugada y nosotros en busca de un lupanar ofrecido como la tierra prometida.
Intentamos en lo que parecía un taller automotriz con la esperanza de que el foco sucio que colgaba de la marquesina fuera una señal (no había número de referencia, aquellas eran las solitarias indicaciones proporcionadas), como respuesta obtuvimos sólo ladridos de un perro enloquecido. Silencio y desesperación. Seguimos. Mientras caminábamos nos sentíamos embaucados, burlados. Cuánta saña y, sobre todo, qué necesidad. Hacía frío y sed. Nos rendíamos. Néstor sugirió esperar un taxi, Checo y yo asentimos. Nos detuvimos. Esperamos diez minutos en vano. Avanzamos entre la oscuridad. De pronto, la vimos: estaba del otro lado de la avenida, una casa de dos pisos, una pared pintada de amarillo y negro con la bandera de aditivos Bardahl, una cortina de metal negra, un foco encendido colgando:
—¡Ahí está! —gritamos.
Nos acercamos. Dos timbrazos largos, pasos, alguien del otro lado dando vuelta a una llave, un hombre malencarado y obeso, una voz retadora, una oportunidad de vida.
—¿A quién buscan?
Explicamos ansiosos con la fe del creyente en nuestra palabra. La puerta se abrió para darnos paso, avanzamos por un oscuro y estrecho pasillo. Olor a aceite de carro, un piso resbaloso, escaleras de metal en forma de caracol por las que subimos, al final una cortina hecha de conchas de mar. La traspasamos. Nos recibía una pieza rectangular de no más de ocho por cuatro metros. Las luces eran de color morado. Se escuchaba cumbia. Había unos sillones al fondo y una pequeña mesita. Frente a ésta una pequeña rocola empotrada, justo como nos lo contaron. Los anfitriones, tres hombres con cigarro en mano, nos invitaron a acomodarnos.
Ya sentados en los pegajosos muebles de imitación piel, preguntamos acerca de lo tragos. Cervezas y cubas. Veinte y cincuenta pesos. Parecía como si en lugar de casa de comercio carnal estuviéramos en una fiesta; amables, los dueños sacaron tres cervezas de un refrigerador, las destaparon, nos ofrecieron cigarros. Tanta cordialidad parecía sospechosa. Tal vez porque éramos los únicos clientes fuese así el trato, pensé. Acomodados en nuestros asientos preguntamos sin rodeos cómo era el teje-maneje y de a cómo. En eso atravesaron la cortina de conchas dos individuos con cara de ansiedad. Como en reunión familiar saludaron animosamente a todos. Recibieron el mismo trato cordial por parte de los convidantes que los sentaron a nuestro lado.
—Buenas noches, compas.
Regresamos el saludo.
Aquí, como en los burdeles de la época colonial, solo entraban conocidos o clientes referidos, como nosotros. En aquel entonces, para los desconocidos existían las casas públicas o de mancebía, las cuales eran atendidas por las llamadas alcahuetas, si eran mujeres, o por proxenetas, en caso de que fueran hombres.
Muchas veces, el proxenetismo podía ser doméstico, arraigado en la estructura familiar, y era administrado por la madre o el padre. También existía el proxenetismo conyugal, en el que el negocio era manejado por el esposo. Los requisitos solicitados para llevar una casa pública consistían en tener el permiso de las autoridades —que además obtenían ganancias de las multas y sobornos— y que las mujeres dedicadas al arte de la almohada fueran huérfanas, osease, sin protección familiar, y mayores de doce años. Conforme al paso del tiempo los prostíbulos que comenzaron en la calle de Las Gayas, lo que ahora es la calle de Mesones esquina con Las Cruces, se desplazaron fuera de la ciudad, hacia rumbos solitarios por donde llegaban los viajeros, los noctámbulos, los sicalípticos.
—El trato es directo con las morras, a nosotros nos pagan nomás el consumo del alcohol. Los condones son de ochenta varos. Si no hacen trato hay un consumo mínimo de doscientos pesos por persona —mencionó el hombre de negras y hundidas ojeras.
Cuando terminó de darnos las reglas de la casa chocó con fuerza sus palmas dos veces seguidas y, como si fuese una coreografía, al instante salieron del cuarto que estaba frente a nosotros una fila formada por siete mujeres en calzones, brasieres y tacones. Cuerpos de pera o famélicos, lonjas, vientres irregulares, sobrepeso y fealdad formaban una línea temible frente a nuestras miradas atónitas. Teatrales, tomaban su cintura con sus brazos en forma de jarra. Apuré el trago antes de buscar con el rabillo del ojo las impresiones de mis acompañantes. Parecía que estaban hipnotizados por aquella desgracia carnal que ya no podría borrarse nunca de nuestra memoria. Las mujeres dieron vuelta despacio para enseñar sus traseros marchitos, luego se retiraron a la misma habitación por donde habían escapado dejando tras de sí la puerta.
Era una copia del desfile que hacen a plena luz solar las prostitutas del callejón de Manzanares, sólo que, en lugar de diableros, cargadores, borrachines y rateros, los espectadores éramos un jipi, un baterista y un buscavidas. Pensé en la Caja de Pandora. Jamás había presenciado tan aberrante maldad.
Mis compañeros no dejaban de mirar aquella puerta, seguramente se sentían aliviados y al mismo tiempo temerosos de que pudiera abrirse de nuevo.
—¿Tons qué, cuáles les vamos a traer, caballeros? —interpeló ronco ojos de mapache.
—Écheme a la güerita —se adelantó uno de nuestros vecinos pensando que se la podíamos ganar.
Tal vez ese fue el detonante para que Checo se armara de valor y pidiera ante su presencia a la morena vientruda de negligé blanco, piernas flacas y tacones rojos. Néstor y yo le miramos decidido. Esperamos. Su voluntad no flaqueó incluso cuando se la pusieron enfrente. Después de bailar un par de cumbias como si fuera lambada, tiernos, se dirigieron tomados de la mano al cuarto que estaba al lado del refrigerador.
Entre tanto, Néstor y yo nos habíamos acercado a la rocola sin suerte, en el catálogo sólo había canciones abismales: Juan Gabriel, Lucha Villa, José José, Rocío Dúrcal, José Alfredo Jiménez, Los Tigres del Norte, Paquita la del barrio, Los Pasteles Verdes. Elegimos. Bastó una moneda de diez pesos para que Los Terrícolas se apoderaran del planeta de la carne: “Que nuuunca pruebe licor/Que nunca sufra una pena/Y que nunca se enamore/De las mujeres ajeeenaaas”.
Así, de golpe, nos habíamos convertido en protagonistas de una película del cine de ficheras. Por si quedaban dudas, una de las mesalinas, la más desgarbada, se acercó para calarnos:
—Bailan, ¿o son putos? —dijo con seriedad artificiosa.
Bailamos por turnos, nos dijo la tarifa, las prohibiciones y hasta habló rápido del lugar. Cuatrocientos pesos. Sólo uno a la vez y sin sexo anal. El negocio era familiar.
«Urgido y con la tecnología de su lado, hallará placer aún en los lugares más extravagantes: en cabinas diminutas de tiendas de sexo en las que se paga no sólo para ver porno; o como en la lejana Pompeya, hallará el encuentro azaroso con otros hombres entre el vapor de unos ajados baños públicos…»
En la sala el humo de los cigarros formaba una nube espesa que avanzaba lento, como si fuera anunciar una tormenta. Checo salió del cuarto con cara de cansancio. Llegaron otros clientes y el mismo número de las palmadas se repitió. También eligieron a la del vientre gelatinoso. Más tragos y charla. El alcohol hacia lo suyo. Sonaba «El loco«, interpretada por Javier Solís y coreada por los parroquianos. Gente entraba y salía de aquellos cuerpos cargados de espanto y de placer. De nueva cuenta, Checo sacó vigor de su cartera y llamó otra vez a la mujer morena.
Conforme avanzaba la noche el lugar me parecía menos amenazador y hasta cálido, casi una isla en medio de tanto reguetón, de tanto vendedor callejero, del frío de la calle. Algo extraño estaba sucediendo conforme veíamos entrar y salir a las mujeres de los cuartos, parecían otras, rejuvenecidas, locuaces, risueñas. ¡Oh!, bagasas, coimas, cortesanas, daifas, hetairas, huilas, leperuscas, meretrices, putas, pelanduscas, rameras, suripantas, zorras. A estas hijas de Xochiquetzal se dirigía nuestra atención: las mirábamos con detenimiento, con celo, con excitación. Comenzamos a sopesar la posibilidad.
De pronto, nuestro amigo se asomó a la sala, seguía fajándose la camiseta. Se dio tiempo para despedirse de su amante y desde el marco de la puerta lanzó un beso con la mano. Ese fue el momento en que decidimos marcharnos antes de ser contagiados por su levadura erótica, por su tropical voluptuosidad sicalíptica.
Salimos del lugar tambaleándonos. Ya arriba del taxi, con sonrisa amarga, pero voz tunante, Checo reveló lo inconfesable:
—Traté, pero no se me paró.
Avanzamos entre burlas y risas. Saqué la cabeza por la ventanilla y miré por encima de mi hombro. A la distancia pude ver las letras negras que resaltaban sobre la pared amarilla: Bardahl. Somos especialistas en cambio de aceite.