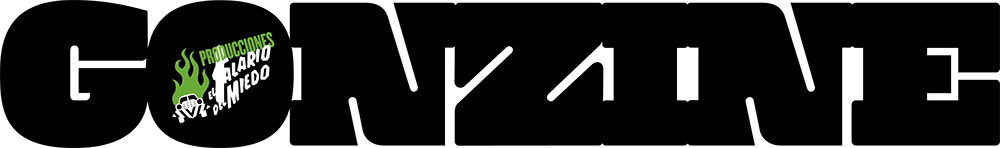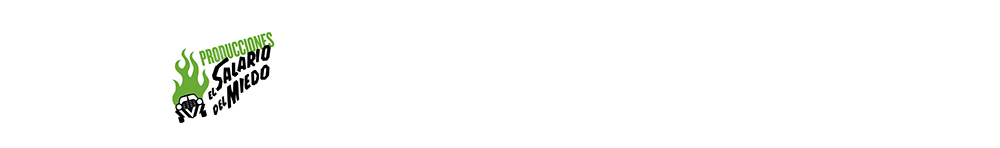Mi madre es incineradora de perros. Ha calcinado más de siete mil quinientos animales en un horno tras su ropero. Desde hace una década se dedica a ese oficio perturbador para los de estómago delicado. Cuando la manecilla horaria apunta hacia el mediodía, sale en su canioneta a repartir urnas y recoger cadáveres caninos en veterinarias, casas, jardines y azoteas antes de que su podredumbre sea inminente.
A diario garabatea en un mapa la ruta precisa para recoger a los peludos recién finados. Sale desde su guarida en los faldones del Ajusco y recorre los pueblos de las montañas de Tlalpan, las inmensas planicies de condominios de Tláhuac e Iztapalapa, los laberínticos multifamiliares de Iztacalco, hasta las colonias ricas de parques rodeados con restaurantes pet friendly de la Condesa, Polanco y Santa Fe. Su zona de acción es del Centro Histórico hacia el sur. Los otros ocho crematorios de mascotas que existen en la urbe están en el norte y ninguno es tan detallista y confiable como el de mi madre. Algunos no entregan la totalidad de las cenizas, sus urnas son aburridas y descoloridas, o, en el peor de los casos, mienten y no creman a los perros: los sepultan en fosas clandestinas.
Cuando llega a una veterinaria, primero se baja vestida de forma sencilla con jeans y playera tipo polo, entrega las urnas de los perros del día anterior y hace los trámites de entrega correspondientes. Después, de la cajuela saca su atuendo de superheroína anónima. Se transforma en la Caronte perruna, una alquimista cuya misión es transmutar en polvo a los fieles amigos del hombre. Se enfunda en su traje especial: una faja de nylon, guantes de poliuretano y un cubrebocas KN95. En la mano lleva una maleta enorme de tela impermeable. Todo de color negro, la tonalidad del luto y el misterio.
Los encargados en turno, que suelen ser jóvenes estudiantes de veterinaria, la conducen a un traspatio, o cuarto oculto, o área de refrigeración, donde yacen las mascotas sin vida encobijadas o dentro de bolsas de basura. Mi mamá las introduce con cuidado a su luctuosa maleta negra y desliza el cierre, que suena como un chirrido fantasmal. Carga los pesados kilos de lomito petrificado, por pasillos, salas de espera y escaleras hasta la camioneta. Los vivaces aspirantes a médico de animales, le quitan los obstáculos del camino y le empalagan el oído de agradecimientos. Para ellos es impactante que una señora de más de cincuenta años haga tales faenas que muchos desprecian por asco, extrañas supersticiones o simplemente por lo cansado que es cargar esos cuerpos.
«Al observar todos estos casos, mi madre se dio cuenta que el lazo de los perros con los humanos era todo un fenómeno social y antropológico sumamente interesante que valía la pena escudriñar a fondo.»
Ese tránsito lo suelen hacer lo más veloz y discreto posible, para evitar sospechosismos o traumas innecesarios en los clientes. Actúan como traficantes que sacan un valioso cargamento por la puerta trasera. Y no lo hacen así porque esa actividad sea ilegal, sino porque a la gente no le gusta ver a la muerte de frente; aceptar que sus tiernos cachorros un día dejarán de agitar la cola como parabrisas y serán unos fétidos restos inmóviles, de los cuales hay que deshacerse con urgencia entre la lumbre o bajo tierra. Los clientes de las veterinarias acuden a estos sitios a embellecer a sus animales, a curarlos, a extender su vida o por una dosis de esperanza, no para afrontar el funesto devenir de sus mortales compañeros.
Después de largas horas en el tráfico citadino, los perros muertos impregnan su pestilencia en la camioneta. En ese momento es cuando resultan fructíferos los tres superpoderes de mi madre. El primero es que casi nada le da asco, un frío carácter que entrenó de adolescente cuando quiso inscribirse a la carrera de medicina y una amiga suya la invitó durante un año a presenciar como oyente prácticas de disección en un laboratorio forense. El segundo es que perdió el olfato porque durante años fue adicta al Afrin, una medicina para quitar la mucosidad de la nariz y que a la larga le terminó destruyendo los cornetes del tabique. El tercero es su inquebrantable temple para realizar múltiples tareas simultáneas mientras maneja: contestar llamadas, rebasar coches, tomar atajos y lograr llegar a tiempo a pesar de las intensas congestiones vehiculares.
Cuando por fin aterriza exhausta en su casa-crematorio, llena una carretilla con los costales cadavéricos y los mete en el cuarto de incineración. Ahí los pesa en una báscula y los clasifica por peso, nombre y tipo. Hay tres tipos de cremación. La más barata es cuando el cliente sólo desea que se deshagan del perro sin las cenizas de vuelta. La segunda es la Comunitaria, que consiste en cremar a varios perros a la vez para ahorrar tiempo y gas, cada uno separado dentro del horno con ladrillos para poder sacar las cenizas de cada cual. Y la más cara es la cremación Individual para los clientes que tienen duda y no quieren que los polvos fúnebres de sus ex amigos se mezclen con desconocidas polvaredas de canes ajenos.
Para la cremación comunitaria, mi madre dibuja un croquis del horno en su libreta. En una esquina va un chihuahua llamado Greñas, al centro Conan, un bulldog café, a su lado un poodle de nombre Estrellita; en otra esquina está Anubis, una cruza de pastor belga con alemán, y junto a la puerta un xoloitzcuintle bebé muerto prematuramente al que iban a bautizar como Tenoch. Una vez distribuidas las fronteras ladrilladas, mi mamá toma un cúter y raja las bolsas. De estas se salpica sangre, baba, orina y excremento. Los fluidos que aún secreta el extinto metabolismo de los peludos que ya se llevó la pelona. El alma también se libera de los envoltorios de carne y plástico, flota un rato entre el metano maloliente, hasta que se escapa en forma de ventisca, un aullido que se cuela por el filo de la ventana y se va a las estrellas, quizá a la constelación de Canis Maior o la fría infinitud del espacio que esfumó a Laika, la perra astronauta, entre su negrura cósmica.
Mi mamá se pone otro traje para la batalla más difícil. Un overol negro de lona, pasamontañas de mezclilla, casco de soldador, mascarilla, guantes de carnaza y botas. Mete a los perros en sus respectivos lugares dentro del horno, el cual es un cubo de dos por dos metros hecho con tabicón, cemento refractario y lana de roca. Cierra la pesada puerta de acero para sellar ese tiznado averno y enciende las manivelas del gas para alimentar las hornillas que lanzan unos estruendosos fogonazos rojiazules. Prende un extractor de aire cuyas veletas meten oxígeno al cuarto para que no se ahogue la lumbre. Por último, activa un soplete en la entrada de la chimenea metálica que va quemando los residuos que revolotean entre la humareda.
El cuarto se calienta al instante. Mi madre tiene que cerrar las ventanas, para que el ruido de las máquinas no altere a los vecinos ni llegue el penetrante olor a pelo quemado a sus narices. El lugar se convierte en un sauna nauseabundo en el que no se puede permanecer más de un minuto. Al salir se quita su traje y se pone a descansar en su cuarto. Desde la pared del ropero, en la que instaló un vidrio y un espejo, observa que el proceso se efectúe sin inconvenientes catastróficos. Si llegase a descuidarlo podría ocurrir una explosión. El proceso dura en promedio ocho horas, así que ese tiempo lo usa para cenar y dormitar en una cama contigua desde la que, entre continuos despertares y ensoñaciones, está alerta de que no se detenga el arrullador rugido de los quemadores.
Antes del amanecer se levanta aletargada, apaga el gas y abre las ventanas para orear y enfriar el cuarto. Una vez entibiado el clima, abre el horno. Adentro espera una fogata cuyo combustible es la grasa encharcada que hierve y se escurre como petróleo. Debajo, el aserrín absorbe este líquido oscuro para poder barrerlo. Mi madre apaga las flamas con el chisguete de agua de un aspersor, junta los huesos calcinados con un cepillo de cerdas de lechuguilla y los recoge con una espátula. Coloca la ceniza de cada perro en diferentes charolas, el cráneo y algunos huesos aún conservan su figura, pero la mayoría se desmoronan al tacto. A veces, órganos como el hígado y el corazón salen hechos carbones cristalizados. Los pedazos de calcio deshidratado aún sólidos, los tritura en un molino hasta que quedan como fina arenisca.
Mi mamá dice que si el proceso se realiza sin contratiempos, la ceniza queda limpia y con una blancura harinosa, pero si hay poco gas, si llueve o por situaciones enigmáticas fuera de su comprensión, la ceniza sale negra. No sabe si se debe al humo o a su humor.
Una vez que las mascotas son montañitas cenicientas, se procede con dos tareas paralelas. Su esposo, Nacho, un meticuloso carpintero, fabrica las urnas en forma de cofre con madera de pino; corta las tablillas, las clava y las lija hasta que queden perfectas. Después las entinta y barniza del color que haya solicitado el cliente. En la tapa les pega un pequeño alebrije cánido mórfico que mandan a hacer con unos artesanos de Oaxaca. Muchos clientes se quejan de que el alebrije no se parece a su perro. Mi madre los calma explicándoles que el alebrije es similar a su espíritu, cambiante y multicolor.
Al mismo tiempo, una secretaria realiza todo el papeleo para registrar y ordenar las urnas que se repartirán durante el día. En un archivo de Excel anota los datos de la mascota y del dueño. A su vez, imprime y mete en un sobre un certificado de cremación, una tarjeta con las redes sociales del negocio y una carta ficticia redactada por mi madre, en la que supuestamente la mascota se despide de sus dueños, les agradece haberlo cuidado y les desea verlos felices a pesar de que ya no estará con ellos. Al final del escrito se lee:
La vida está hecha de tiempo y el tiempo es la vida, la naturaleza ha dado a cada especie su tiempo. Que mi despedida sirva para que reflexiones sobre eso; las mascotas nos vamos antes para que ustedes aprendan a valorar el tiempo que tienen para estar juntos, para hablarse, para mirarse, para acompañarse, no lo dejes pasar sin que los otros, de cualquier especie, sepan que estás ahí. Mi vida y mi adiós te han dejado la llave de un tesoro.
Las urnas con forma de cofre emulan ese tesoro.
El sobre es cerrado y marcado con un timbre y un sello de huellita. Ya listas las urnas con su ceniza, alebrije y sobre, mi madre las sube a la camioneta y reinicia el ciclo. Ese Samsara que se repite de lunes a domingo, un carrusel encendido todo el año, sin días festivos ni vacaciones; un trabajo de veinticuatro horas, sin importar los relojes ni los calendarios humanos. Siempre hay perros muriendo. Las llamadas y las llamaradas no dejan de sonar, día y noche. Siempre hay una casa con un humano que llora porque su bestia doméstica se convirtió en una masa putrefacta. Pero mi madre estará lista para ir a extraer su alma de su cárcel de hueso. Mi madre nunca descansa.

Antes de que se enrolara en ese ciclo mortuorio, ella tuvo otros sueños y oficios. Estudió en escuela de monjas hasta la preparatoria, después entró a Pedagogía en la UNAM, donde los libros la libraron de la religión y se hizo atea. Ahí también inició su relación con mi padre, un estudiante de psicología y atlético jugador de americano con el que tuvo tres hijos, incluyéndome. Juntos emprendieron un negocio de lavado de tinacos en el que ella era la secretaria. Gracias a su próspera economía conyugal, compraron un terreno en el Ajusco, cuando aquella colonia era puro monte, donde a cientos de metros a la redonda crecía puro zacate y tepozán, donde la única construcción que se erigía en el paisaje era una antigua casita en la que alguna vez vivió el campesino que les vendió su parcela. Ahí construyeron una casa más grande, plantaron árboles y adoptaron a los perros callejeros que deambulaban entre la maleza.
Después fundó y dirigió un kinder durante diez años. Ahí aplicó todo lo aprendido como pedagoga e innovadores métodos educativos. Al cerrar la escuela, trabajó dos sexenios en la delegación Tlalpan e Iztapalapa como jefa en el área de Infancia. Organizó divertidos talleres, cursos de verano, conciertos multitudinarios y programas de apoyo para cientos de miles de niños y niñas. Después impartió cursos de Derechos de la infancia y didáctica en empresas, universidades y en el gobierno. Esa era la vocación que le causó más satisfacciones, la alegría de poder ver cómo lograba cambiar radicalmente la forma de pensar y la vida de las personas.
Sin embargo, también en esa época sufrió el divorció con mi padre. Dejó la casa del Ajusco y se refugió en el departamento de mi abuela en Copilco. Con los trabajos que tenía no podía solventar sus gastos y de sus hijos, pagar a tiempo las impostergables rentas y los servicios. Había días en los que sólo comía sopa instantánea y debía contar centavos para sus pasajes. Estaba agotada, enojada con el mundo, una frustración de que todo su esfuerzo no fuera reconocido, ni bien remunerado.
Todo cambió una tarde en una reunión con sus amigas. Entre la plática descubrieron que todas compartían una situación similar. Decidieron que juntas emprenderían un negocio que pudiera sostener sus necesidades vitales y lograr continuar con sus pasiones sin la preocupación de no tener un peso en la bolsa. Hubo diversas y alocadas propuestas: vender tamales, una sexshop virtual, pintar ataúdes. Pero la más popular fue la idea de mi madre de hacer urnas para mascotas. Todas se emocionaron y quisieron entrarle. A la siguiente reunión mi madre llevó el documento con todo el desglose de los costos y el concepto. A sus futuras socias y amigas les encantó. Diseñaron y repartieron folletos en plazas, pero la gente los rechazaba, nadie quería saber nada al respecto, todos eludían tener que imaginar que su mascota un día moriría.
 Mi madre descubrió que para poder vender esas urnas tenían que aventurarse a realizar la tarea titánica del servicio completo: recoger, cremar y meter las cenizas de los perros muertos en las urnas. La gente no llama al plomero hasta que tiene una fuga, nadie compra una urna hasta que su perro muere. En la siguiente reunión todas sus amigas desertaron y ella se quedó sola.
Mi madre descubrió que para poder vender esas urnas tenían que aventurarse a realizar la tarea titánica del servicio completo: recoger, cremar y meter las cenizas de los perros muertos en las urnas. La gente no llama al plomero hasta que tiene una fuga, nadie compra una urna hasta que su perro muere. En la siguiente reunión todas sus amigas desertaron y ella se quedó sola.
Durante dos años tocó muchas puertas para conseguir financiamiento o algún inversor. Nadie quería apoyarla. Necesitaba doscientos mil pesos para arrancar el negocio, pero a veces no tenía ni para una lata de frijoles. Insistió por meses sin resignarse a que su carpeta quedara olvidada en el cajón de los sueños irrealizables. Hasta que un día, al fin, dos ángeles escucharon sus plegarias. El primero era padre de un jugador profesional de futbol, quien administraba las inversiones de su hijo, negocios de máquinas de dulces y panaderías. Al leer la carpeta de mi madre se convenció al instante; sin dudarlo, esa misma noche le transfirió a su cuenta el dinero que necesitaba. El segundo fue Nacho, que vivía en San Luis Potosí. Lo había conocido en internet gracias a amigos en común. Después de meses de romance cibernético y tener varios encuentros, mi mamá le propuso irse a vivir juntos a la casita del Ajusco e instalar ahí su nido de amor junto al horno funerario. Eros y Tánatos bajo el mismo techo. Nacho aceptó el reto y se mudó a la capital.
Mi madre regresó a ese terreno después de quince años de haberse ido. La casita estaba abandonada, con telarañas enmarañadas, rincones enmohecidos, el pasto crecido y seco como ramilletes de paja, y ya no había ningún perro vivo. En pocos meses remodelaron todo para adecuarlo a su nueva vida. También adoptaron un cachorro que encontraron en la calle y parecía un lobezno negro perdido en un limbo entre el bosque y la megalópolis. Le nombraron Goz, como un guardián del inframundo. Mis hermanas y yo nos encariñamos en demasía con ese perro, el símbolo del regreso de la vida a aquella casa del Ajusco.
Mi madre nombró al negocio como el Cremazoorio y hasta ella misma se cambió el nombre. En su acta de nacimiento está como María Cristina del Carmen, pero hasta ese momento había usado solo Cristina, o de cariño Cris, así la llamábamos su familia y todos los niños con los que trabajó en algún momento. Era su nombre maternal, cariñoso y solidario. Pero para el trabajo que quería emprender necesitaba un nombre más duro, con más coraje y fuerza, así que ahora se presentaría como Carmen. El Cremazoorio fue un éxito instantáneo. Yo de broma le dije que su servicio se vendió como can caliente o puesto de hotdogs. En los siguientes meses compraron dos camionetas Avanza para los recorridos, un molino eléctrico y contrataron una secretaria y un ayudante para hacer las urnas. Sin embargo, mi madre nunca quiso que alguien más fuera a repartir y recoger a los perros, decía que solo ella podía tener el trato cordial con los clientes y poder resolver problemas al momento. Nunca le confió a nadie más esas labores.
Con el tiempo no solo le pedían cremar perros. También gatos, hurones, serpientes, gallos, conejos, minipigs, changos, iguanas y hasta un pony. Todo un safari espectral desfiló por aquel portal ardiente. Lo más absurdo fue cuando le pidieron cremar un pez betta con servicio individual. Mi madre puso al pez en una lata de atún y quedó una pizca de ceniza, como si alguien hubiera usado la lata para apagar un cigarro.
La mayoría de esas mascotas son envueltas en cobijas para entregarlas. Momias embalsamadas con frazadas de colores chillones y con personajes de caricaturas. Mi madre las lava y las acumula en su ropero. Cada vez que abría una de las puertas, estas se desbordaban como una lluvia de telas.

Durante tantos años de trabajo, a mi madre y a Nacho les ocurrieron historias inauditas. En su primer servicio llegaron a una vecindad de la colonia Legaria. Iban por Rabito, un perro callejero que adoptaron todos los habitantes de la cerrada. Salieron de sus casas familias enteras a despedir al occiso, dejaron sus labores cotidianas para asomarse y hacer públicos sus sollozos. A Rabito lo entregaron en una caja de cartón. Los niños se despedían lloriqueando, algunos gritaban “¡Rabitooo!”, emulando a Pedro Infante en la película Nosotros los pobres cuando grita “¡Toritooo!” por su hijo muerto. Olvidaron por un día los conflictos vecinales para unificarse en el dolor y socializar la tristeza. Ese día, a mi madre, ante tal catarsis comunitaria, se le olvidó cobrar.
En otra ocasión fueron a recoger a Flofy, un beagle café que tenían en una azotea. Ya no era un animal, era una jerga descosida entre la suciedad. Cuando llegaron, una doctora lo había dormido con una inyección mortífera. El perro estaba muy enfermo y llevaba semanas sin moverse. Cuando lo cargaron descubrieron que tenía la panza llena de llagas de donde cayeron decenas de gusanos blancos que se retorcían con el contacto del piso caliente. Los gusanos se lo habían devorado vivo por dentro. Brotaban del perro infestándolo todo. Tuvieron que lavar la camioneta y el horno con manguera a presión para exterminar la plaga de diminutos carroñeros. Ni el fuego había podido con ellos.
Los primeros años, antes de la pandemia del coronavirus, mi madre también ofrecía el servicio de funerales. Los clientes adinerados que querían presenciar el proceso de incineración iban hasta el Ajusco. Mi madre preparaba la sala con velas, café y galletas. Al perro le hacían un altar con flores antes de meterlo al horno. Mi madre hablaba con los dueños como su terapeuta y tanatóloga.
Un día llegó una pareja gay acompañada por cuatro camionetas llenas de sus empleados de un estudio de diseño de ropa. Uno de ellos estaba inconsolable, se tambaleaba como si la tristeza le hubiera afectado su psicomotricidad. Al abrir la bolsa, mi madre descubrió a Cherry, un poodle blanco con un vestido de tul rosa esponjoso como de quinceañera.
—¿Y cuánto tiempo llevaban con Cherry?
—Una semana.
Mi madre no podía creer que estuvieran haciendo tal pataleta telenovelesca por una mascota que tuvieron sólo unos días. Cherry era un buen pretexto para alguien que solo quería llorar.
En otro funeral llegó un chico veinteañero solo. Estaba callado y con el rostro inmutable mientras su perro Totis se achicharraba y emprendía su regreso al Mictlán. Mi madre rompió el silencio y le preguntó que si necesitaba algo. El chico desentumió la mudez de su lengua y le platicó toda su historia. Sus padres tenían una lavandería y cuando entró a la secundaria tuvo que ir por las tardes a apoyar negocio familiar. Un día, Totis, un sabueso mestizo, apareció en la puerta hecho una piltrafa. Lo adoptó y le hizo su casa dentro la lavandería. Sus padres envejecieron y ya no podían atender el negocio. Sus hermanos se desentendieron y como él tenía a Totis ahí tuvo que continuar trabajando solo. Pasó toda la prepa atorado tras el mostrador de aquel local de lavadoras que traqueteaban infinitamente entre el ciclo de lavado y enjuague. No podía salir con amigos, ni tener novia, ni ir de viaje o fiestas por cuidar la lavandería y a Totis. Tuvo que abandonar sus estudios universitarios por la misma razón. Pero el día que Totis murió, decidió que no volvería a trabajar, dejaría de ser exprimido como ropa sucia por su familia y se iría a Tijuana a buscar fortuna.
Una noche, mi madre recibió una llamada. Era una colombiana en estado de shock porque su perrito de raza pomerania se había caído en la lavadora. La muchacha que le hacía el quehacer no se percató que Arepito estaba dentro. La ropa salió manchada de sangre y llena de pelambre blanco. Mi madre recogió al perro centrifugado y la colombiana llegó al día siguiente al funeral. Le contó que compró al perro cuando recién llegó a México hace trece años y desde entonces no había visitado a su familia en Colombia por no dejar al perro solo. Su hija tuvo un hijo y le exigió ir al bautizo. A regañadientes tomó un vuelo y encargó a Arepito con la sirvienta. Cuando apenas estaba rumbo a la pila bautismal recibió la trágica llamada. Dejó a su hija en medio del ritual católico y regresó de inmediato a México. En el funeral estaba desesperada y empapada en llanto. Mi madre la consoló y la convenció de regresar con su familia a Colombia. Le dijo que todo el amor que le había dado a Arepito se lo diera ahora a su nieto. Esa noche tomó otro vuelo de regreso para redimirse con sus descendientes en su tierra natal.
En otra ocasión, mi madre fue a un departamento de lujo en la colonia Anzures, donde una viejita en camisón lloraba sobre la almohada de una cama gigantesca. A los pies del costoso edredón estaba Febo, un golden retriever con su melena güera, peinada y resplandeciente. Afuera estaban sus tres hijas, unas cuarentonas fresas y entaconadas que cuchicheaban sin el menor respeto al luto de su progenitora. Cuando mi madre iba a cargar el cuerpo, la mujer le imploró que no se lo llevara. Estuvo rogándole dos horas mientras le explicaba que Febo era como su hijo. Lo único que le quedaba porque sus hijas la tenían abandonada y “eran unas mulas”. Con sus habilidades de resolución de problemas afectivos, mi madre logró que se desprendiera de su rayito de sol. Las hijas se salieron hartas del tardado trámite. Mi madre les dijo que deberían regresar con su mamá y quedarse unos días con ella. Se dieron vuelta como regañadas y regresaron al elevador.
Otra señora solitaria le habló un día. Vivía en un barrio de San Gregorio, Xochimilco. Tenía a su difunto pitbull, Babo, acostado en la cochera. La señora invitó a pasar a mi madre y le ofreció un vaso de agua. Entre lágrimas confesó su pasado y por qué amaba tanto a Babo. De niña, sus padres la golpeaban y la ponían a trabajar en los quehaceres del hogar, nunca tuvo muñecas, ni juguetes ni tiempo para convivir con otros niños. Trapeaba, lavaba ollas y sacudía los muebles desde que tenía memoria. Cuando ella tuvo a sus hijos los trató igual, los golpeaba y nunca jugó con ellos porque ella no había aprendido a jugar. Cuando pudieron, sus hijos huyeron a vivir a otros estados. Su esposo trabajaba todo el día en un Soriana, así que ella siempre estaba sola.
Babo fue un regalo que le dio una noviecita a uno de sus hijos, pero cuando se fueron se lo dejaron a ella. Al principio era una molestia, lo pateaba y lo ahuyentaba cuando hacía de comer. Un día el perro mordisqueaba una vieja pelota de tenis, la veía con mirada triste y chillaba para que le hiciera caso, hasta que ella se animó a lanzarle la pelota. El perro la trajo de inmediato moviendo la cola y así tuvo que lanzarla hasta que el perro se quedó dormido. Ella decidió llevarlo todos los días al parque y pasaban toda la tarde juntos, lanzándole la pelota miles de veces hasta el anochecer. Raquel se dio cuenta que era el primer ser vivo con el que jugaba en su vida. Nunca había tenido tiempo para el ocio, para el placer, para ninguna actividad lúdica, para disfrutar algo tan sencillo. Mi madre se llevó a Babo y la señora se volvió a quedar sola con la pelota deshilachada estática junto a sus pies.
Al observar todos estos casos, mi madre se dio cuenta que el lazo de los perros con los humanos era todo un fenómeno social y antropológico sumamente interesante que valía la pena escudriñar a fondo. Entonces decidió inscribirse al doctorado en la ENAH y presentó su proyecto de tesis llamado Las emociones humanas y los animales de compañía. Ahora pasa el tiempo analizando, contrastando teorías, leyendo a filósofos y biólogos que han escrito sobre la fauna doméstica.
En su tesis describe cómo la humanidad se ha relacionado con los animales desde la época de las cavernas hasta la posmodernidad. Cómo pasaron de ser cazados como alimento, después venerados y temidos como dioses y posteriormente usados para trabajo, la experimentación científica y el entretenimiento. En el siglo XXI, los perros tienen derechos y son considerados por muchos compañeros y hasta hijos. Su conclusión es que este fenómeno no solo tiene que ver con la soledad, si no que es bastante complejo y tiene muchas aristas, pero que definitivamente en la actualidad está más ligado a lo emocional que a lo práctico.
De un cuarto de siglo para acá se ha visto un crecimiento acelerado de la posesión de animales de compañía y toda la parafernalia mercantilista que esto implica. Ropa para perros, juguetes para perros, parques para perros, comida especial para perros y hasta helado para perros. La ciudad está atestada de dueños paseando a sus perros o más bien perros paseando a sus dueños. Gente que gasta dinerales en su alimento y cuidado, limpiando todas las mañanas el excremento que dejan en las banquetas y modificando toda su vida y relaciones sociales en torno a su animal. Incluso mi madre ha encontrado teóricos que dicen que los perros, más que los amigos del humano, son sus parásitos.
Mi madre también tuvo perros de niña. El primero fue Trufa, que para ella era un juguete más con el cual desquitar su aburrimiento. Después tuvo un gran Danés llamado Mike al que se le volteó el estómago después de atragantarse con un pastel. Ya cuando nos crió a mis hermanas y a mí, tuvimos decenas de perros en aquel terreno del Ajusco. Como en ese entonces no había barda, se iban por días a vagar por el pueblo. Eran semisalvajes. Por ello, mi madre se impactó al ver la dependencia mutua que tienen los dueños y sus mascotas en la actualidad. Mi madre cuenta que antes los perros no se consideraban parte de la familia, no se les hablaba ni se les veía a los ojos, y aunque los cuidaban, no era una relación tan apegada y en ocasiones tan enfermiza como ahora.
Mi madre ha escuchado paciente cientos de historias de sus clientes y aunque les ayuda a procesar su duelo, ella se ha mantenido al margen para cuidar sus propias emociones. Varias personas que alguna vez la acompañaron a recoger perros muertos terminaban llorando y traumatizadas. Ella permaneció inalterable ante tales tragedias, escondió la angustia y la melancolía en algún rincón de su ser y tenía sus glándulas lagrimales bien domadas. Hasta que un día le tocó padecer su propia historia.

Mi madre tuvo que tomar la decisión de sacrificar a Goz.
Ese perro negro que parecía un calupo del bosque, el que por una década se acurrucó en los sillones, aprendió a abrir las puertas, corría feliz cada vez que oía los motores de la camioneta. Ese perro que era muy amoroso con nosotros, pero su naturaleza salvaje lo impulsaba a cazar cualquier animalillo que le apareciera enfrente. Despedazó cacomixtles, musarañas, pájaros, zarigüeyas y ratas. Era el temible depredador de ese ecosistema semiurbano. El problema se agravó cuando empezó a matar a gatos y atacar a otros perros, su afectación pasó de ser ecológica a social. Mi madre tenía constantes problemas con los vecinos. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando mi abuela llevó a su perro Pánfilo. En un descuido, Goz lo prensó con su afilada dentadura y lo zangoloteó por todo el jardín. Mi madre, hermana y abuela intentaron por largos minutos arrebatarle a Pánfilo del hocico sin éxito hasta que al fin lo soltó moribundo.
Llevaron a Pánfilo al médico y milagrosamente sobrevivió. Sin embargo, eso ocasionó un enorme problema familiar. Mi abuela alguna vez vociferó una letal sentencia: “si Pánfilo se muere yo también me voy a morir”. Las tías de mi madre le hablaron preocupadas para cuestionarla sobre la salud de mi abuela y Pánfilo. Una de ellas le mandó un audio envenenado de amenazas y groserías. Mi madre nunca volvió a contestarle a esas tías, pero tuvo que tomar cartas en el asunto. Convocó a mi padre, hermanas y a mí a una junta. En ella discutimos sobre el peligro que era Goz y que, aunque lo quisiéramos demasiado, teníamos que dormirlo para que no ocurriera otro accidente terrible en el futuro.
«Siempre hay perros muriendo. Las llamadas y las llamaradas no dejan de sonar, día y noche. Siempre hay una casa con un humano que llora porque su bestia doméstica se convirtió en una masa putrefacta. Pero mi madre estará lista para ir a extraer su alma de su cárcel de hueso.»
Fuimos al veterinario juntos. Goz chillaba como si supiera su destino, lo abrazamos, apapachamos y le hablamos. Le agradecimos por haber sido nuestro guardián y su amorosa feralidad. Le pusieron la inyección fatal y mi madre lo vio a los ojos. No pudo evitar llorar, liberó las cascadas que había contenido tras sus retinas. Poco a poco regresó a su personaje de Carmen, la imbatible incineradora. Inició su protocolo que había realizado miles de veces, ahora con su propio perro. Los guantes, la faja, la maleta, la cajuela, el tráfico, la carretilla. Pero cuando llegamos al horno decidimos que no lo íbamos a incinerar, sino enterrarlo.
Nos despedimos de Goz con el mismo llanto que tuvieron los clientes de mi madre en sus funerales. Lo metimos en un gran hoyo en el jardín donde también habían sido sepultados más de doscientos perros cuyos dueños no querían sus cenizas. Ahora ahí crecen hermosas nochebuenas, rosas, malvones y bugambilias que se nutren de esa composta de huesos. Un florido cementerio en el que la tierra parece que respira, refunfuña, ronronea; nos hace recordar que todos los seres vivos estamos atados a ese devenir telúrico, y en algún momento retornaremos al subsuelo.
Mi madre ahora es más fuerte de los brazos, las piernas y el corazón. Pero también sabe que la falta de sueño y de tiempo libre han mermado su mente. Tiene que comer suplementos alimenticios para tener energía y cuidar su sistema respiratorio de la constante exposición al humo, al gas y las cenizas. Sin embargo, a pesar de su extenuante e insalubre labor está orgullosa de que con su trabajo logró cumplir sus sueños. Pero ella sabe que todo eso tendrá un fin. A los sesenta años empezará a recibir su pensión y advierte que no cremará ni un perro más. Desmantelará el horno y cerrará la página de internet del Cremazoorio.
En ese anhelado día cambiará una vez más de nombre, ahora usará el de pila, María. La mitad del año estará en su casa del Ajusco y la otra mitad viajará a alguna playa, después de tanto fuego desea agua. Nadar y nadar en el mar. Su objetivo será verse reflejada en el ojo de una ballena en Baja California. Una vez le conté que las ballenas hace millones de años habían sido muy parecidos a los perros y que incluso tenían un ancestro en común, un mamífero cuadrúpedo que prefirió el oleaje que la tierra, evolucionó sus patas en aletas y se salvó de ser enjaulado en las prisiones humanas.
María, como la marea y el amar, fluyendo suave con las corrientes salinas y sanguíneas, como una ballena en baño maría flotando en los océanos del mundo. Una ballena colosal que no quepa en ningún horno. Indomesticable, serena y libre.
“La incineradora de perros”, de Sandino Bucio Dovalí, es la crónica ganadora del 9° Gran Premio Nacional de Periodismo Gonzo (2023), organizado por la editorial Producciones El Salario del Miedo (PESDM) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Sandino Bucio Dovalí. Poeta, cronista y perfórmata. Ha publicado los libros Envejeciendo relojes (2007); Las bestias y las flores (2009), ganador del 3er premio Adversario en el Cuadrilátero de la editorial Verso Destierro; Nébula (2012) ganador del Premio Interamericano de Poesía Navachiste 2011 y publicado por la editorial Generación Espontánea; Destellos (2017) publicado por la editorial Mantra ediciones. Ganador del Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay (2021) con su libro La danza de los pandemonios. Ganador del 9o Premio Nacional de Periodismo Gonzo (2024) organizado por Producciones El Salario del Miedo y la UANL.