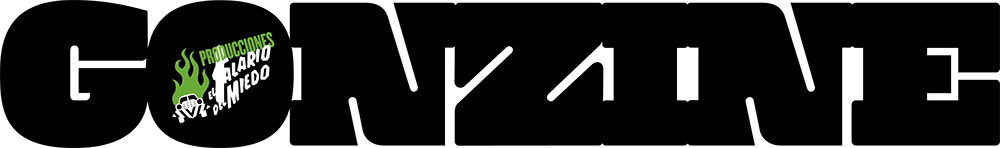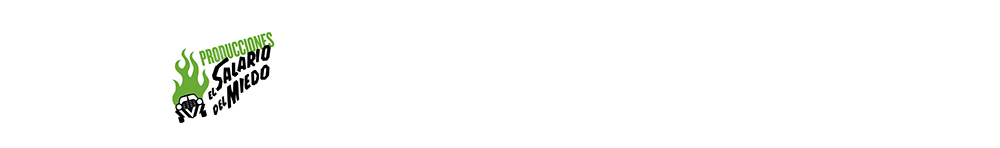Arribé al puerto prácticamente en la misma condición en la que me había ido, esto es, sin un centavo. Había estado fuera diez años. Parecía mucho más, más de veinte o treinta. Lo que me sostuvo, más que cualquier otra cosa, durante mi residencia en Europa fue la creencia de que nunca me vería obligado a regresar a América.
Mantuve, por supuesto, correspondencia con mi familia durante este periodo; no fue una correspondencia intensa y no creo que tuvieran una idea exacta de cómo era mi vida durante ese tiempo. Cercano al fin de mi estancia en París recibí una carta informándome sobre la enfermedad de mi padre, cuya naturaleza era tal que tenía pocas esperanzas de encontrarlo vivo a mi regreso.
Lo que me incomodaba todo el tiempo en que estuve lejos, y con renovadas fuerzas mientras cruzaba el océano, fue la certidumbre de que no podía darles ayuda alguna. En los quince años que habían pasado desde que comencé mi carrera me probé no solamente incapaz de mantenerme a mí mismo por mi propio esfuerzo sino que mis deudas se incrementaron considerablemente. Estaba no solo sin un centavo, como cuando me fui, sino que mi posición actual era todavía peor que cuando dejé el país. Todo lo que tenía a mi favor eran unos cuantos libros que al parecer nunca serían publicados en América, por lo menos no como fueron escritos. Los pocos presentes que traje conmigo fui obligado a dejarlos en la aduana porque no tuve el dinero para pagar el impuesto necesario.
Conforme pasábamos por las formalidades de inmigración el oficial me preguntó jocosamente si yo era “ese” Henry Miller, a lo cual repliqué en la misma vena que ese que él decía estaba muerto. Él sabía eso, por supuesto. Me preguntó qué había estado haciendo en Europa todo ese tiempo, y yo le contesté “disfrutando de mí mismo”, una respuesta que tenía el doble mérito de ser verdad y eliminaba otras preguntas.
Las primeras palabras que salieron de boca de mi madre después de saludarnos fueron “No podrías, acaso, escribir algo como Lo que el viento se llevó y hacer un poco de dinero”. Tuve que confesar que no podría. Era alguien incapaz de escribir un bestseller. En Boston, adonde llegué primero, recuerdo mi sorpresa mientras vagaba por la estación del ferrocarril al ver una impresionante pila de libros y revistas en un puesto de venta (fue mi primer vistazo de América, deslumbrado). Lo que el viento se llevó estaba en todas partes, en una edición barata con portada cinematográfica que me pareció muy interesante, acostumbrado a las cubiertas de papel barato de Francia. Reflexioné acerca de los millones de dólares que se habían puesto en circulación a causa de este libro. Me di cuenta que había otras mujeres escritoras cuyos libros se exhibían junto a los bestsellers. Todos parecían gruesos tomos capaces de satisfacer al lector más voraz. Me pareció perfectamente natural que las mujeres escritoras de América ocuparan tan prominente lugar. América es esencialmente un país de mujeres, por lo tanto, ¿qué impedía que los novelistas líderes fueran mujeres?

¡Cómo había temido este momento de regreso al seno familiar! El pensamiento de caminar esa calle de nuevo había sido una pesadilla para mí. Si alguien me hubiera dicho en Grecia que dos meses después estaría haciendo esto, le hubiera dicho que estaba loco. Y todavía, cuando fui informado en el consulado americano en Atenas que sería obligado a retornar a América no hice ningún esfuerzo para resistirme. Acepté su indeseada interferencia como si estuviera escuchando la voz de la fatalidad. Por dentro, supongo, era la realización de que había dejado algo pendiente en América. Además, cuando la citación llegó debo confesar que estaba moral y espiritualmente más fuerte que nunca en mi vida. “Si tiene que ser así”, me dije a mí mismo, “puedo hacerlo, puedo regresar a América”, como si dijera: “Me siento lo suficientemente fuerte como para hacer frente a todo ahora”.
Sin embargo, una vez de regreso a Nueva York me tomó varias semanas prepararme para la prueba. Había, por supuesto, escrito a mis amigos que iba de regreso. Ellos esperaban que les llamara al arribar. Fue cruel no hacerlo, pero estaba tan ocupado aliviando mi propio dolor que pospuse la comunicación hasta una semana después. Finalmente, les escribí desde Virginia, a donde había llegado, incapaz de soportar la vista de mi propia ciudad. Lo que esperaba, por encima de todo, mientras trataba de ganar tiempo, era una vuelta de la rueda de la fortuna, la llegada de unos cuantos dólares por parte de algún editor, una pequeña suma que con que dar la cara. Bueno, nada llegó. La única persona con la que había contado me falló. Me refiero a mi editor americano. Ni siquiera había estado dispuesto a asistirme en mi regreso a América. Tenía miedo de que si me enviaba dinero para el pasaje lo despilfarraría en bebida o de otra forma tonta. Probablemente acertaba y ciertamente presumía acerca de honrar a artistas en problemas, dándoles comida y bebida y esa clase de cosas. “Bienvenido a casa Henry Miller…” Con frecuencia pensé en esa frase que él insertó en el prefacio de mi libro mientras caía en la trampa. Es fácil escribir esa clase de cosas, pero respaldar palabras con hechos es otra cosa.
Se acercaba la tarde en Nueva York cuando fui a visitar a mis viejos. Salí del nuevo Subway de la avenida ocho y, creyendo que conocía bien el vecindario, inmediatamente me extravié. No era que el vecindario hubiera cambiado tanto; si acaso yo era el que había cambiado. Pero había cambiado tanto que no podía encontrar mi camino en el viejo entorno. Supuse que perderme en las calles era un último e inconsciente esfuerzo de evitar la realidad.
Conforme recorría la cuadra donde la casa esperaba me pareció que nada había cambiado. Estaba furioso, de hecho, pensando que esa calle que me había asqueado tanto estuviera inmune a la marcha del tiempo…
Pero sí había un cambio importante. En la esquina donde había estado la tienda alemana de abarrotes, y donde yo había sido azotado de muchacho, ahora había una casa funeraria. ¡Una importante transformación! Pero lo que fue todavía más impactante era el hecho de que el propietario era un vecino —en la vieja 14th de donde nos habíamos ido hacía años. Reconocí el nombre de inmediato. Me dio escalofríos mientras pasaba por su establecimiento. ¿Había adivinado que necesitaríamos pronto sus servicios?
Conforme me acercaba a la puerta vi a mi padre sentado en la mecedora junto a la ventana. La vista de mi padre sentado ahí, esperándome, me dio una crisis de pánico. Fue como si hubiera estado sentado esperándome todos esos años. Me sentí como un criminal, como un asesino.
Fue mi hermana la que abrió la puerta. Había cambiado considerablemente, se había encogido y blanqueado como una nuez china. Mi madre y mi padre estaban parados en el umbral para recibirme. Se habían envejecido terriblemente. Por un instante tuve la incómoda sensación de atisbar dos momias que hubieran sido removidas de un sarcófago y galvanizadas en una semblanza de vida. Nos abrazamos uno al otro y luego nos quedamos de pie en silencio otro instante durante el cual comprendí la pavorosa tragedia de sus vidas y mi propia vida y la de toda criatura animada sobre la tierra. En ese momento, toda la fuerza que había acumulado para endurecerme se aflojó; quedé vacío de todo excepto de una gran compasión.
De pronto mi madre dijo, “Bueno, Henry, ¿cómo nos ves?”. Dejé salir un gruñido seguido de los más sentidos sollozos. Sollocé como no había sollozado antes. Mi padre, ocupándose de sus propios sentimientos, se regresó a la cocina. No me había quitado mi abrigo y mi sombrero seguía en la mano. En la enceguecedora corriente de lágrimas todo estaba nadando frente a mis ojos. “Dios poderoso”, pensé para mí, “¡qué he hecho!” Nada Justificaba eso. Debí haberme quedado. Debí haberme sacrificado por ellos. Quizás todavía quedaba tiempo. Quizás todavía podía hacer “algo” para probar que no era un completo egoísta. Mi madre mientras tanto no decía nada. Nadie pronunció palabra. Me quedé en el centro del salón con mi abrigo puesto y mi sombrero en la mano y sollocé hasta que no hubo más sollozos. Cuando pude recomponerme un poco sequé mis lágrimas y miré el cuarto. Era el mismo lugar inmaculado, sin el menor signo de uso o lágrimas, resplandeciendo con más brillo, como nunca antes. ¿O lo imaginé a causa de mi sentimiento de culpa? En todo momento di gracias a Dios, no se veía tan empobrecido como yo creí que luciría. Era el mismo modesto, humilde lugar que siempre había sido. Como un reluciente mausoleo en el que la miseria y sufrimiento habían sido conservados brillantes y encendidos.
La mesa estaba puesta; íbamos a comer en unos minutos. Me pareció natural que así fuera, a pesar de que no tenía el menor deseo de comer. En el pasado, las sentimentales escenas que había atestiguado en el seno familiar estaban siempre asociadas a la mesa del comedor. Pasábamos fácilmente de la pesadumbre a la glotonería.
Nos sentamos en nuestros acostumbrados lugares, luciendo de algún modo más alegres que momentos antes. La tormenta había pasado; sólo quedarían breves y distantes reverberaciones en adelante. Apenas había tomado la cuchara en mi mano cuando todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Habían estado esperando por este momento durante mucho tiempo; querían sacar en unos minutos lo que habían acumulado en diez años. Nunca me había sentido más presto a escuchar. Si lo hubieran sacado todo durante veinticuatro horas me habría sentado pacientemente, sin un murmullo, sin un signo de cansancio, hasta que la última palabra hubiera sido dicha. Al fin me tenían y podían decírmelo todo. Estaban demasiado ansiosos para comenzar, demasiado uno con el otro, llenos de alegría; todo vino como en una burbuja. Fue casi como si temieran que yo corriera huyendo de nuevo y me quedara lejos otros diez años.
Traducción de Eugenio Partida. Nació en Ahualulco, Jalisco, en 1964, escribe novela, relato, crónica y ensayo. Entre sus obras están La Ballesta de Dios, La Otra Orilla, El Lobo y Campos de fresas para siempre. Comparte el oficio de escritor con el de escultor y destilador de tequila.
—
Henry Miller. Controvertido escritor norteamericano. Leyenda de la literatura contemporánea y la contracultura. Henry Miller nació en Nueva York el 26 de diciembre de 1891. Su obra literaria en Francia está cargada de sexo explícito. En 1934 su amante Anais Nin financia su primera novela, proscrita por muchos años: Trópico de cáncer. La publicación de Trópico de Capricornio (1939) se convirtió en todo un fenómeno underground. Murió el 7 de junio de 1980.